TRASTORNOS
GASTROINTESTINALES EN EL DIABETICO:
HIGADO
GRASO
Dr.
Eduardo Marriott Díaz, Gastroenterólogo. Hospital Regional TMC IESS, Guayaquil –
Ecuador
Juan
Diego Peña Carrasco, Gastroenterólogo. Clínica Kennedy
Guayaquil- Ecuador
GENERALIDADES
El
hígado graso o Esteatosis es un cuadro clínico muy frecuente
que en general se diagnostica en forma casual durante
rastreos ecográficos de abdomen (hígado hiperecogénico)
realizados para la evaluación de diferentes patologías.
Normalmente
el hígado tiene 5g de contenido de grasa por cada 100g de peso,
siendo los fosfolípidos los que más abundan llegando a
constituir aproximadamente hasta el 50% del contenido lipídico,
en menos proporción (7%) se hayan los trigliceridos y colesterol
no esterificado (1).
Por
lo tanto el diagnóstico de Hígado Graso se establece cuando el
órgano tiene más de un 5% de su peso total con contenido lipídico
y predominante constituido por trigliceridos.
ETIOLOGIA
Son
varias las causas que pueden originar éste cuadro clínico patológico,
por lo que se ha visto en la necesidad de clasificar las causas
etiológicas para mejor comodidad de estudio de la enfermedad (2).
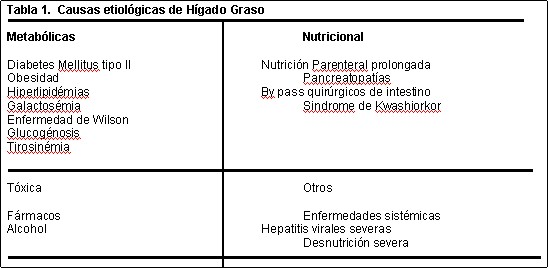
PATOGENIA
Los mecanismos patogénicos por los cuales puede
desarrollarse el hígado graso no están completamente
dilucidados. Sin embargo se sospecha que las causas pueden ser por
alteraciones metabólicas intrínsecamente originadas en el propio
hepatocito o como consecuencia de un aporte de grasa y/o
carbohidratos hacía el hígado que supere la capacidad secretora
de los lípidos por éste órgano (3).
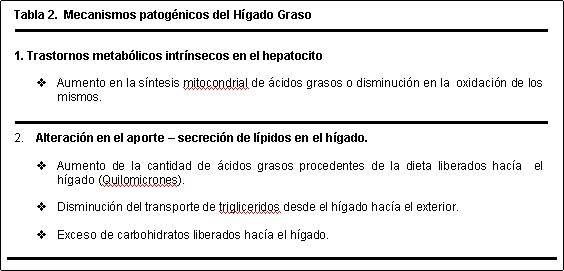
ESTEATOSIS
ó HIGADO GRASO vs
ESTEATOHEPATITIS.
Estas dos terminologías son con mucha frecuencia
confundidas y aunque tienen mucho en común su pronóstico es
diferente. Microscopicamente el tejido hepático muestra sus
componentes anatómicos en forma bién diferenciadas (Vena central
y Espacio porta), el parenquima hepatico no muestra la presencia
de grasa (Fig.1), mientras que en la
Esteatosis que simplemente significa la acumulación de grasa
en el hígado hay la presencia de grasa en cantidad variable.
Durante ésta fase el cuadro clínico es descubierto solo por
estudios ecográficos ya que las personas son asintomáticas y las
pruebas de laboratorio TGO,TGP, GGTP, F.A., son completamente
normales. (Fig.2). La
Esteatohepatitis
es un estadío más avanzado de la fase anterior. Aquí a más de
la presencia de grasa se observan
lesiones histológicas como necrosis hepatocelular y en los
casos más graves alteraciones de la arquitectura hepática,
septos porto-portales; porto-centrales; nódulos e incluso hasta
cirrosis. Las transaminasas, GGTP, FA, están alteradas.
La posibilidad de evolución de esteatosis a esteatohepatitis se ha podido establecer a
través de diferentes estudios de seguimientos de éstos
pacientes, los mismos que han permitido establecer pautas de
vigilancia para determinar quienes tendrán mejor o peor
pronóstico (4).
La prevalencia de esta enfermedad no ha podido ser
establecida del todo pero viene siendo reportada desde hace
aproximadamente 20 años, principalmente mediante estudios en
autopsias. La primera descripción y definición de
esteatohepatitis no alcohólica fue hecha por Ludwig J y col., (5)
en 1980. Ellos reportan los resultados de un estudio retrospectivo
de biopsias hepáticas realizadas en 10 años (1969 a 1979).
Seleccionaron aquellos casos que habían sido reportados como
hepatopatía de etiología alcoholica, pero que no habían datos
contundentes de ingesta de alcohol. Los signos morfológicos
encontrados en estas biopsias consistían en inflamación lobular
con o sin necrosis focal y con cambios grasos.
En la población pediátrica (6), también ha sido demostrado la existencia de ésta enfermedad
que igualmente puede variar desde una simple Esteatosis a una
Esteatohepatitis.Hasta el momento no se conoce porqué un paciente
puede evolucionar de una fase aparentemente benigna de Esteatosis a una fase de mal pronóstico de Esteatohepatitis. Sin embargo existen diferentes hipótesis que
tienen un buen sustento científico para pensar que hay diferentes
mecanismos patogénicos entre los cuales hay que citar:
1)
Resistencia a la Insulina: Esta hipótesis se basa en el hecho que
muchos de éstos pacientes con Esteatohepatitis no Alcohólica,
presentan marcadores bioquímicos de resistencia a la insulina
aún en ausencia de obesidad ó diabetes (7).
El mecanismo de resistencia a la insulina puede ser desde el punto
de vista de la acción de la insulina tanto a nivel periférico
como sobre la célula hepática (8).
1.a:
La resistencia a la acción de la Insulina a nivel del hepatocito
bloquearía la glucogénesis y en su lugar se incrementaría la
formación de glucógeno por vías diferentes a la glucosa
(Neo-glucogénesis). (Fig.3)
1.b:
La
insulina normalmente mediante un proceso conocido como Lipogenesis convierte a los acidos grasos libres (AGL)
en triglicéridos (Tg)
mediante: (1) la oxidación en las
mitocondrias del hepatocito,
(2) oxidación perisosomal o (3)
a través de un proceso de
resterificación. Estos (Tg)
son posteriormente enpaquetados en forma de Lipoproteinas de
muy baja densidad (VLDL), los cuales son exportados desde aquí hacía el torrente
circulatorio (9).
En los casos de resistencia a la Insulina se bloquean
estas acciones y se origina un incremento en de los AGL y de Tg y bloquea la
formación de éstos en Lipoproteinas de muy baja densidad (VLDL). Esto ocasionaría un incremento los depósito de grasa
(Triglicéridos) en el hígado, asi mismo se originara un proceso
de peroxidación , que puede causar tanto la muerte celular, como
estimular a las
células de Ito para que produzcan colágeno y un proceso de
fibrosis - cirrosis.
2)
Acción de los Acidos Grasos Libres: Esta hipótesis se basa en el hecho que
hay pacientes con Higado Graso pero sin evidencias de
Esteatohepatitis, que sin embargo tienen resistencia a la acción
de la Insulina, lo cuál indica que hay otros mecanismos que
co-participan en el desarrollo de la misma. Por esto se postula
que los ácidos grasos libres se forman como consecuencia de la
resistencia a la Insulina ó por otras vías como: el Citocromo P450, la sobrecarga de hierro, Factor de Necrosis
Tumoral, etc., los cuales actuarían produciendo daño directamente sobre el hepatocito (10, 11). Además éstos ácidos grasos libres originarían por si
mismo también resistencia a la insulina, lo cuál agravaría más
éste proceso. De ésta manera igual que en la hipótesis anterior
se produciría por un lado daño directo del hepatocito así como
aumento en la producción de colágeno y fibrosis. (Fig.4).
PATOLOGIA
El hígado en un paciente con esteatosis-esteatohepatitis
puede presentar varios tipos de lesiones que pueden variar desde
la simple presencia de vacuolas de grasas hasta la evidencia de un
franco cuadro de cirrosis.
Las vacuolas de grasas pueden estar presentes en forma
macrovesicular o microvesicular. Las primeras son las formas más
comunes que se encuentran en las biopsia o necropsias. Aquí hay
una sola vacuola grande (principalmente constituido de
trigliceridos),que desplaza al núcleo hacía la periferia de la
célula. En cambio en la forma microvesicular el citoplasma del
hepatocito está completamente lleno de múltiples vesículas de
grasas que llevan al núcleo hacia el centro, ésta forma tiene
mal pronóstico.
La variedad de lesiones histológicas que se pueden
encontrar son: Vacuolas de grasas; Abalonamiento del hepatocito,
Cuerpos de Mallory, infiltrados inflamatorios predominantemente
lobulillar, septos fibrosos lobulillares, fibrosis perisinusoidal
que se inicia enla zona III de Rappaport (Centrolobulillar) y que
se extiende hacía las zonas I y II, fibrosis portales. Matteoni
et al., (12),
recientemente ha propuesto una nueva clasificación histológica
de la esteatosis en cualquiera de sus estadios evolutivos:
Tipo 1: Infiltración grasa en el hígado
Tipo 2: Presencia
de Grasa e infiltrado
inflamatorio.
Tipo 3: Grasa
y degeneración en balón.
Tipo 4: Grasa
y fibrosis y/o Cuerpos de Mallory
DIAGNOSTICO
El diagnóstico de esteatosis hepática se lo hace
generalmente en forma casual y por los ecográfistas al hacer
evaluaciónes del abdómen por diferentes motivos. Son ellos
quienes reportan la presencia de la hiperecogenicidad del hígado.
Es muy importante una cuidadosa historia clínica (13),
en donde la investigación acerca de la ingesta de alcohol (14)
y medicamentos o drogas debe ser muy minuciosa, especialmente si
conocemos que los fármacos pueden causar alteraciones 10 a 50
días después de la ingesta (15).
Así mismo es importante tener presente que pueden existir
hepatopatías tóxicas adquiridas por sustancias que pueden estar
en el ambiente, como ha sido reportado anteriormente (16).
Por otro lado los pacientes deberán tener negativos los
marcadores de hepatitis viral B, C, D,G, etc.
En pacientes asintomáticos, un momento
de dificil decisión es que hacer cuando únicamente contamos con
la presencia de un hígado graso hecho por ecografía, con pruebas
hepáticas tanto bioquímicas como serológicas virales normales.
Para saber cuál es el verdadero grado de lesión que existe en
ese momento en el órgano, habría que recurrir a la biopsia
hepática ya que es el estudio histológico de la muestra que nos
va a indicar la presencia o ausencia de ciertos tipos de lesión y
por lo tanto a orientar
sobre el pronóstico del paciente. Sin embargo éste es un
procedimiento rechazado por los pacientes. No obstante siempre
habrá que evaluar los riesgos-beneficios de ésta medida que nos
dá mucha información y en manos expertas tiene pocas
complicaciones.
Al realizar una biopsia de hígado, la muestra debe ser
interpretada por un médico patólogo con experiencia en el
estudio de éste tejido y debe tener
la información clínica pertinente para que mediante
ésta, junto con las
técnicas de tinción respectivas se haga la descripción
microscópica siguiendo las recomendaciones del último consenso
de expertos en hepatología realizados recientemente.
En relación a las pruebas de laboratorio existen varias
que orientan a establecer como posible esteatosis no alcohólica,
como la relación Transferrina desilada / Transferrina total (17), AST mitocondria / AST total (18), Aumento de la
Pseudocolinesterasa (19),
sin embargo ninguna de ellas ha sido del todo sensible y
específíca como para ser consideradas como pruebas de rutina,
además son costosas y difíciles de realizar.
TRATAMIENTO
Hasta el momento no existe un tratamiento efectivo para la
Esteatosis Hepática, se recomienda en los casos de obesidad la
baja gradual y progresiva de peso y un control adecuado de la
glicemia en pacientes
diabéticos. Igualmente se ha ensayado administrando
hipolipemiantes (Gemfibrozil, Clofibrato, Betaine). Otras medidas
farmacológicas que se han empleado han sido la Vitamina E (20
). Sin embargo todos los estudios realizados hasta el momento
no han podido ser concluyentes.
En vista que el defecto mas comunmente detectado es la
presencia de resistencia a la insulina se ha trabajado mucho en
éste sentido con drogas que estimulan los receptores
peroxisomicos (PPARs), que se encuentran en gran cantidad en el
hígado así como en en los tejidos periféricos. Las drogas
utilizadas son de la familia Thiazolidinediones de las cuales la
Troglitiazone en un estudio piloto no controlado aunque demostró
mejoría histológica no fue aprobada por que causaba al mismo
tiempo hepatotoxicidad (21).
Ultimamente se han reportado varios estudios que indican
que el Acido Ursodeoxicolico (UDCA), da resultados alentadores al
administrar una dosis de 10 mg /kg de peso diario
por un tiempo no menor a un año. Sin embargo estos
resultados deben ser tomados con mucha cautela puesto que no han
sido estudios controlados
(22
BIBLIOGRAFIA
1.
Cairns SR, and Peters TJ.
Biochemical analysis of hepatic lipid in alcoholic,diabetic and
control subjets.
Clinical
Science, 1983;65:645.
2.
Sherlock S, y Dooley J. Hepatopatías metabólicas y nutricionales. En
Enfermedades del Hígado y Vías Biliares Novena Edición en
Español. Marban, S.L., Madrid 1996.
3.
Burt A.D., McSween R.N.M., Peters T.J., y
Simpson K.J.
Hígado graso no alcoholico: Causas y
Complicaciones. En Tratado de Hepatología Clínica Tomo II.
Edición española. Masson – Salvat Medicina 1993.
4.
Powell E.E., Cooksley W.G, Hanson R, Searle J, Halliday J.W,
Powell L.W.
The natural history of nonalcoholic steatohepatitis: a follow-up
study of forty-two patients for up to 21 years. Hepatology
1990;11:74-80.
5.
Ludwing J, Viggiano T.R., Mcgill D.B. and Ott B.J. Nonalcoholic Steatohepatitis. Mayi Clinic Experiences with
hitherto unnamed disease.
Mayo Clin Proc 1980;55:434.
6.
Arslanian S.A. Kalhan S.C.
Correlations between fatty acid and glucose metabolism. Potential
explanation of insulin resistance of puberty. Diabetes
1994;43:908-914.
7.
Marchesini G, Brizi M, Morselli-Labate A.M. Bianchi G,. Bugianesi
E, McCullough A.J. et al,.
Asociation of Non alcoholic fatty liver disease with insulin
resistance. Am J Med 1999;17:80-89.
8.
Petrides A.S. DeFronzo R.A.
Glucose and insulin metabolism in cirrhosis. J
Hepatol;1989:107-114.
9.
Petrides A.S. Vogt C, Schulze-Berge D, Matthews D, Strohmeyer G.
Pathogenesis of glucose intolerance and diabetes mellitus in
cirrhosis. Hepatatology 1994;19:616-627.
10.
Fromenty B, grimbert S, Mansouri A, Beaugrand M, Erlinger S, Rotig
A, Pessayre D.
Hepatic mitochondrial DNA delection in alcoholic. Association with
microvesicular steatosis. Gastroenterology 1995;108:193-200.
11.
Lettéron P, Fromenty B, Terris B, Degott C, Pessayre D.
Acute and chronic hepatic steatosis leads to in vivo lipid
peroxidation in mice. J Hepatol 1996;24:200-208.
12.
Matteoni C.A. Younossi Z.M., Gramlich T, Bopari N, Lui Y.C.,
McCullough A.J.
Nonalcoholic liver disease: a spectrum of clinical and
pathological severy. Gastroenterology 1999;116:1413-1419.
13.
Diehl A.M., Goodman Z, and Ishak K.G.
Alcoholike liver disease in Nonalcoholics: A clinical and
histologic comparision with alcohol-induced liver injury.
Gastroenterology 1988;95:1056-1062.
14.
Sanson-Fisher R.
The measurement of alcohol comsumption and alcoholi-related
problem. Aust Drug Alcohol Rev 1986;5:309-310.
15.
Marriott E, Miramda R, Hernández-Guio C. Colestasis por
Glibenclamida.
Rev
Esp Enf Diges 1990;77:456-457.
16.
Marriott E, Aldamiz O, Barat A, Pacha E. Hipertransaminasemia de probable origen
tóxico. Sesión clinico patológica. Revista Clinica Española
1992;191 (1):44 – 49.
17.
Storey E, Anderson GJ, Mack U, Powell L.W.,Halliday JW. Desialyted transferrin as a serologic marker of chronic
excessive alcohol ingestion. Lancet 1987;1:1292-1294.
18.
Nalpas B, Vassault A Charpin S, Lacour B, Berthelot P. Serum mitochondrial aspartate aminotransferase as a marker
of chronic alcoholism: diagnostic value and interpretation in
aliver unit.
Hepatology
1986;6:608-614.
19.
Nomura F, Ohnishi K, Koen H, Hiyama Y, Nakayama T, Itoh Y, et al.
Serum
cholinesterase in patients with fatty liver. J Clin Gastroenterol
1986;8:599-602.
20.
Lavine JE.
Vitamin E treatment of nonalcoholic steatohepatitis in children: A
pilot study. J Pediatr 2000;136:734-738.
21.
Caldwell SH, Hespenheide EE,
Redick JA, Iezzoni JC, Battle EH, Sheppard BL. A pilot study of a thiazolidinedione, troglitazone, in nonalcoholic
steatohepatitis. Am J Gastroenterol 2001;96:519-525.
22.
Laurin J, Lindor K.D. Crippin J.S., Gosard A, Gores G.J., Ludwig
J.
Ursodeoxycholic acid or clofibrate in the treatment of non-alcohol
induced steatohepatitis: A pilot sudy.
Hepatology
1996;23:74-80.
|
(Fig.
3) Consecuencias de la Resistencia perisférica a la
Insulina
|
|
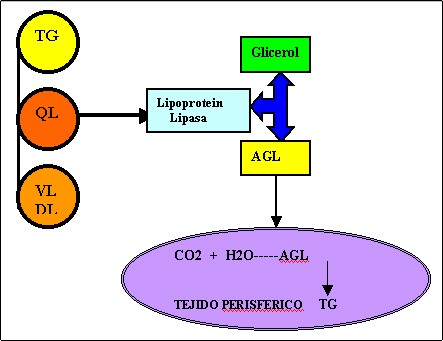 |
|
(Fig.4)
Consecuencias de la Resistencia a la Insulina en el
Hepatocito.
|
|
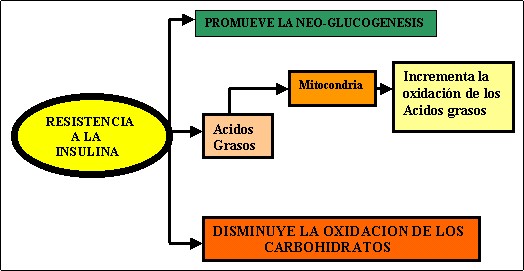 |
|